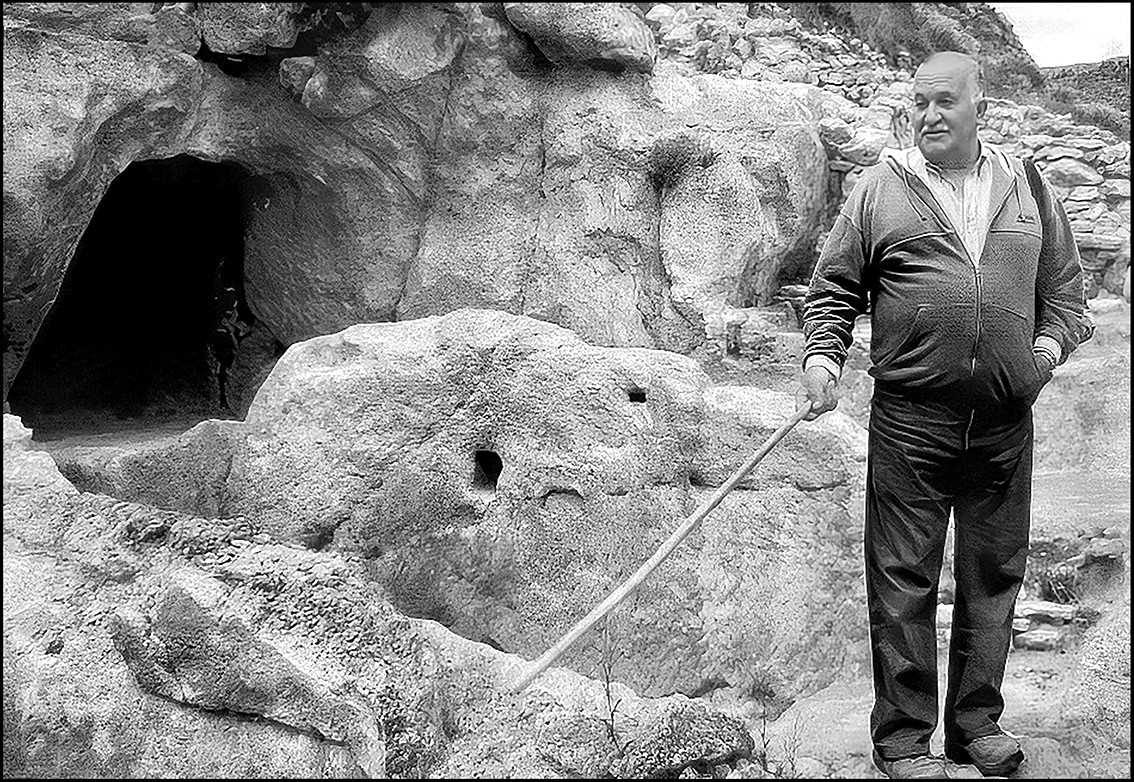-PRESENTACIÓN
Con esta introducción, ambientación, situación y desarrollo del romance de La Malcasada he pretendido hacer una rememoración de unos tiempos ya lejanos, más de medio siglo, pero frescos en mi memoria, de nuestra historia, usos y costumbres, de una vida eminentemente agrícola y pastoril basada en el autoabastecimiento, en la que participaba toda la familia, incluso los niños, el contacto y simbiosis con la naturaleza aprovechando todo lo que nos daba excepto las setas (se supone que hubo alguna intoxicación grave en tiempos que nadie recuerda), la apicultura, la caza a veces furtiva, la pesca con artes no legales y otras actividades que, algunas están hoy prohibidas, se permitían y se premiaban como era la caza o destrucción de nidos de rapaces y alimañas durante todo el año que la Hermandad e Icona pagaba, de los lentos avances que se fueron dando cronológicamente, de palabras que ya no se usan, de nombres de parajes y fuentes del término municipal que en el 90 % de los casos no aparecen en los mapas o lo hacen con otro nombre ( A Palallana la llaman Sierra de Peña Losa, al Chimino Castellar, palabra catalana, y a los Pericazos Puntal de la Balsilla ) y que se quedarán para siempre en el olvido.
- ORIGEN
El romance de la Malcasada ha llegado hasta nuestros días de forma oral y se ve que data del siglo XVI. Fue recogido sobre el año1900 por Ramón Menéndez Pidal en tierras de las dos Castillas (Segovia, Guadalajara y Soria) y que plasmó de forma escrita. Hay muchas versiones, más de quince, y cada una adaptada a su lugar. Todas ellas hablan del pastor de ovejas, se conservan las cinco primeras estrofas o cuartetas y el estribillo. He sustituido las ovejas por cabras ya que en nuestro pueblo muchas familias tenían una o dos cabras para el consumo propio y que pastaban diariamente formando parte del rebaño de la dula. Además, un grupo de sagas familiares eran cabreros: Los Pirras, Los Carrucas, Los Gapús, Los Marines, Los Mortis y Los Campanilleros que tenían como patrón a San Sebastián y los rebaños oscilaban entre 50 y 90 cabras. El resto de las estrofas son de cosecha propia, basándome en recuerdos de mi niñez.
- DEDICACIÓN
Desde aquí un homenaje a los padres que en tiempos tan difíciles lucharon para sacar la familia adelante, sobre todo a las madres que además de la casa hacían otras actividades puntuales para los hijos y familia y algunas veces colaboraba también el padre:
En Navidad cazuela, turrón casero y zambomba. En Reyes juguetes de cartón, madera, metal o trapo. (No había llegado Santa Claus ni Papá Noel ni San Nicolás). En San Blas rosquillas. Los carnavales estuvieron prohibidos del 37 al 76. En San Pedro Mártir culeca. En San Juan quesitos. En fiestas pastas. En septiembre rastras de pimientos, guindillas, orejones, higos, pomas, botellas de tomate, latas (botes de cristal no había) de pimiento, melocotón, alubia, pájaros, etc. En octubre se colgaba uvas en casa para el invierno. Halloween llegó en los 80 impuesto por las grandes cadenas comerciales. En San Martín la matanza en plena calle y que a los niños no nos creó ningún trauma el verlo en vivo, en muerto y en directo.
- UBICACIÓN
Para entender bien el romance tenemos que retrotraernos a las décadas de los años cincuenta (nací en el 52) y sesenta. Nuestras fuentes de energía eran el agua, que movía tres molinos, dos trujales y un batán, y la leña de todo tipo, principalmente limpia de olivo, estrepa, romero, ulaga, enebro, sabina, chopo, manzano y támbaras de carrasca de Vallaroso que permitía calentar los hogares, asar, guisar, planchar, herrar, forjar el hierro, fabricar jabón, cocer el pan, socarrar el cochino, etc. La leña y el pan eran básicos entonces. De hecho, el Ayuntamiento daba en Navidad a las familias más necesitadas unos vales para pan, carne de borrego y tres arrobas de leña recia. No había motores eléctricos, ni tractores (el primero lo trajo la cooperativa para la trilladora de Las Navas) ni motores de explosión si exceptuamos el coche de línea, dos camiones, alguna moto Bultaco y un par de intocables que sí que circulaban por aquí. Los carros eran de yanta y los carretillos también. No nos preocupaba el megavatio ni la gasolina ni el gas. Durante muchos años arrancamos a nuestro entorno la energía necesaria, incluso la primera electricidad llegó de la Central y del molino del puente. Los caminos eran de herradura y en los sesenta se fueron ensanchando para adaptarlos a la rueda. Un ejemplo es la pista de la sierra que la hizo Icona en el 67 y 68 a cambio de la umbría El Cántaro como m.u.p. y que aterrazaron para pinos.
- REPOBLACIÓN FORESTAL
Para dar trabajo en plena posguerra y racionamiento se planta en los 40 la Dehesa, en los 50 parte de Carnanzún, con bueyes y gente de Igea. en los 50 y 60 las Cañadillas, en los 70 El Cántaro y en 2006 Güesancina para dar trabajo a las bulldozers, a los alambradores, a los postes de Las Landas y a nadie de Igea.
Cuando un Ayuntamiento cede uno de sus montes como m.u.p. deja de mandar en él para siempre. Así van ya 4 montes.
- LA CASA
La casa tenía abajo cuadra, pajar y leñera. Encima la cocina, alcobas, alacenas, etc.
En el tercero los graneros con algorines y en el ático el veranil para gallinas, tender ropa, secar rastras, etc. Había gatera en las puertas y aldaba en la entrada.
Alrededor del pueblo estaban las pocilgas, corrales y las hoyas para el ciemo que se sacaba de las cuadras.
- ENTORNO PERIMETRAL
Igea no envidia a Roma
que está entre siete colinas
pues ella también las tiene
y la protegen y abrigan
del cierzo y de la ventisca:
Peña Cárdena, El Bernal,
Santa Ana y la Somaílla,
Calvario de Santa Cruz,
la Horca y la Carrasquilla.
- CASCO URBANO
El casco urbano comenzaba en el huerto el Tabel y terminaba en San Pedro Mártir con el cementerio viejo y el frontón. En la carretera sólo había una manzana de casas que iba del Gaseosa al Caracol y Campanillero. No había nada más. El Vallejo y las Hacillas estaban sin soterrar, la rampa de la Iglesia no existía ni las carreteras del río y de Grávalos. Sólo había acceso con vehículo por San Pedro Mártir que era de tierra y la carretera también. Se asfaltó desde el puente de San García hasta Solana en el 67. La calle Mayor, la Plaza, La Iglesia y parte de La Acequia estaban encementadas, el resto era empedrado. Todas las casas estaban habitadas y vivíamos casi hacinados unos 400 vecinos o familias que supone1.600 habitantes si calculamos a 4 por vecino. En esas dos décadas más de 40 familias con sus hijos nacidos en Igea cerraron la puerta de su casa y marchan a vivir a otro lugar en busca de porvenir. Otros marcharon temporalmente al extranjero o la ciudad. En algunas casas moraban hasta tres familias. En la calle de los Huertos y Solana eran casas sueltas con corrales adosados y huertos, como el guache para esquilar y el servicio de berraco.
- ASEO
No había desagües. Las casas que lindaban con la cequia eran privilegiadas y vertían directamente sobre ella. Existía una tubería en forma de Y griega que pasaba por la plaza y bajaba por el arco de la Iglesia al Paletón. El resto de casas vertían en corrales, cuadras o no tenían ningún tipo de váter. El trono era en la mayoría de los casos una tabla con agujero.
- EL AGUA
Tampoco existía agua corriente. En Igea inicialmente el abastecimiento de agua era en La Cequia Lagua y se llevaba en cántaros a las tinajas. Después se construyó el lavadero. El agua potable se cogía en la parte anterior al pontigo y en este orden el resto de usos: lavado de menudos, lavado de ropa (Algunas lavaban en el gamellón) y por último el fregado.
En la cequia Lijo y en el arco de la Iglesia no había orden establecido. Era mejor en el río si bajaba agua.Si se hacía un colchón nuevo cuando se esquilaban las ovejas en mayo se lavaba la lana en el río y luego se cardaba. Los productos de limpieza eran la lejía, el jabón Lagarto y el casero hecho con sosa, aceites, grasas y la arena de río para el enroño de sartenes, pucheros y tarteras.Tampoco había mucho que fregar pues se escuillaba la comida en una fuente y todos comíamos de ahí sin usar platos ni vasos ya que se bebía del rayo, porrón o bota.
No había champús, gel, lavavajillas, suavizantes, etc.
En los años 30 se construye el depósito de la cabaña y se llena con el manantial de Valdesotillo que se trajo previamente y se construyeron tres fuentes con pilón: San Pedro Mártir, Placetilla y Pontarrón , que supuso un gran avance, pero en verano había que guardar cola en las tres. Si bajaba agua la Cabaña se llenaba el depósito del río.
Fue en el año 1.962 cuando se empezó la traída de agua de Fuente Morota y se hizo a vereda masculina de 18 a 60 años. Las caballerías también hacían vereda. En el 64 se hizo el depósito de Solana y del 65 al 67 se levantaron todas las calle, se hacen tres fuentes nuevas: Cantón, Chorro, Plazuela, y se colocan acometidas de desagüe y agua potable en todas las viviendas. Se hizo una depuradora de arena en el pumptrack. Por fin había retrete y agua corriente en casa. Poco a poco se fueron encementando todas las calles. En esos primeros sesenta llega el butano lo que supuso no tener que hacer fuego con leña en el verano para guisar. Se acabó en Igea la era del orinal, palangana, rayo, puchero y brasero.
- LA LUZ
La corriente era de 125 y cuando en verano funcionaba la máquina trilladora cortaban la luz al pueblo. Esto no suponía gran perjuicio ya que en las viviendas sólo había un aparato eléctrico: la radio y en pocas casas. Van llegando poco a poco la maquinilla de afeitar, la plancha, la nevera, la lavadora y otros electrodomésticos. La tele tardó en verse y el primer aparato lo puso José Arnedo el Trapi en su café. Había tres cafés, cuatro cantinas y dos cines. En los cafés se servía café, licores y refrescos, pero no vino, en las cantinas vino, licores y arencas principalmente y además guitarras a disposición del público pues si querían música se la tenían que fabricar. Era la época triunfal del Cordobés, El último Cuplé y Joselito.
- AGRICULTURA
Nuestro pueblo tiene 4600 hectáreas de monte y 1000 de regadío. En la sierra se sembraba con barbecho alternativo a una hoja para que entre cosecha y cosecha pudiera pastar el ganado. Esos períodos se llamaban dehesas de entrepanes. También se hizo en Mariquel y Majacerrada. Se cultivaba cereales como trigo, cebada, avena y centeno.
También unas algarrobas o guisantes para el ganado como guijarros, yeros, arvejas y cucos. Forrajes como alfalfa, breza y esparceta.
En regadío hortalizas, olivos, frutales de todo tipo (duraznos, albérchigos) y muchos manzanos. Las vegas del Linares y Alhama eran las mayores productoras de manzanas de La Rioja con variedades como hotel, perillos, morroliebre, parda, camuesa, verdedoncella, etc. Se vendía hasta la del suelo para la sidra vasca. El cereal del monte se sustituyó por una plantación masiva de almendros largueta y marcona cuando ya no era rentable sembrar. Las manzaneras se fueron secando y se reemplazaron por perales de invierno o Roma y bisabona o blanquilla. A un manzano de hotel se le cogieron 1200 kilos en el Ranal y era del tío Germán.
La Hermandad vendía las hierbas a la ganadería en el mes de marzo y se sorteaban los lotes o cuartos por majadas. El lote de la Cabezuela se daba gratis al Chichi a cambio de vender chuletas de carnero todo el año.
Cada pastor era responsable de los daños que produjese el ganado en su cuarto. En los remansos e islas del río había álamos lombardos, canadiense o blancos, mimbreras, zaragatillos y cañas que eran necesarios para hacer casas, pajares, terreras, canastas,etc.
En el actual parque del Rincón había una hermosa alameda conocida como El Paseo y que contaba con dos ejemplares singulares
y centenarios que vieron colocar la primera piedra de la Iglesia y el palacio. Uno lo quemaron y al otro lo arrancaron cuando se hizo en el 98 la escollera y vial.
El longevo y centenario chopo no fue indultado al estar en la cuneta. En este Paseo se colocaba un gallo el día de Santiago y quien lograba darle una pedrada se quedaba con él.También tenía el Ayuntamiento otra chopera en el parking del matadero y subastaban la limpia. Con estos chopos se construyó el casillón del Regajo.
- LAS OBRAS
El racionamiento duró desde el 39 al 52.
El pueblo fue cambiando con sucesivas obras su contorno. En el 45 se construye el actual cementerio a vereda. En el 47 se hace la primera almazara. En el 49 el frontón también a vereda y que inauguró el Gobernador Martín Gamero con los pelotaris Lechuga y Titín I entre otros y se cubrió en los setenta. En el 55 las casas baratas. En el 56 fue el famoso mes helador de febrero y de las tres tormentas consecutivas del día 20 de junio, festividad del Corpus, y que hizo crecer al Linares hasta la base del arco de la Iglesia llevándose el puente de Las Casas. Nos dejó sin coche de línea un tiempo. Según la C.H.E. bajó 120 metros cúbicos por segundo. Entonces se hizo la casita de aforo ya derruida y de la que nos han dejado la escalera.
En el 59 y 60 se derriva el antiguo cementerio (cerraban las vacas en los tres días taurinos y su pared frontal servía de frontón) y en su lugar se hacen las escuelas y en frente la casa del médico. Hasta entonces estábamos en el albergue y en el palacio. Los americanos nos daban leche en polvo y queso.
En el 60 se hace el casillón del Regajo.
El 15 de agosto del 66 Igea y Cornago, después de varios procesos judiciales, parten las mugas y a partir de entonces cada cual pasta en su término, pero los de Igea pueden pasar 300 m. lineales en la muga común y se conservan los derechos sobre Vallaroso.
- PROGRESOS
En la escuela el boli sustituye a la pluma y la fregona pone a todas las mujeres en pie. La moda prèt a porter trae ropa de todas las tallas sin necesidad de ir al sastre. Los fumadores abandonan la petaca con la llegada de celtas e ideales liados. Se cambia el mechero por el chisquero de gasolina hasta la venida del encendedor de gas. Llegan los plásticos y aumenta la basura exponencialmente por lo que se prohíbe tirarlas por los alrededores. En el 68 se establece un servicio de recogida con un carro y un macho que la tiraban y quemaban al llegar a la Cañada en el camino de La Virgen del Pilar Era el carrito del Conrado.
A mediados de los setenta se cambia con la nueva red a 220 y se coloca una cabina telefónica automática en la Placetilla.
ALFREDO ÁLVAREZ BERMEJO
LA MALCASADA